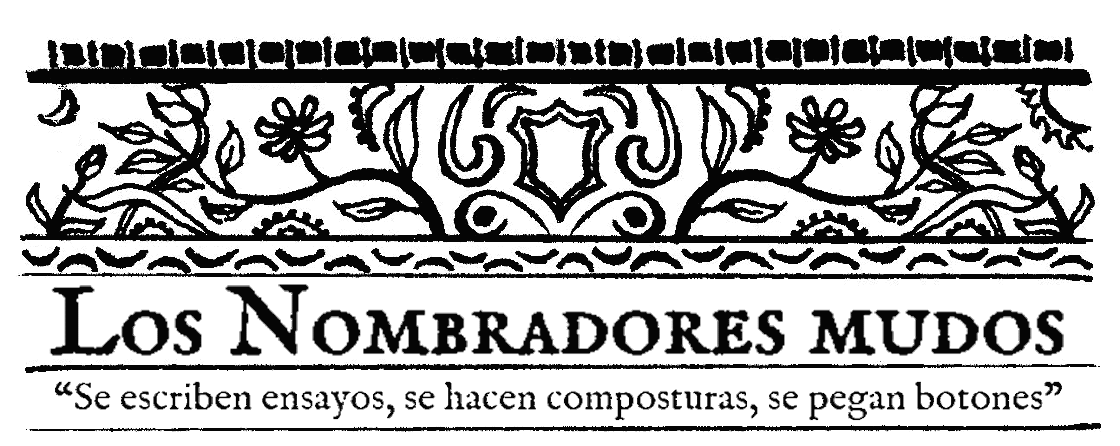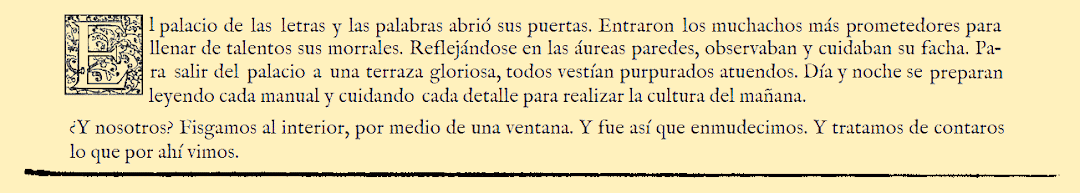La obsesión del pan
La avaricia lo corrompe todo. El deseo de poseerlo todo
conduce a la inhumanidad. Todo cuanto se pueda contar o estrujar entre las
manos es victimizado, corrompido por la avaricia. La concupiscencia lubrica el
alma del avaro, le susurra caliente al oído que todo cuanto desee es suyo,
siempre y cuando encuentre el camino para obtenerlo. Los avaros no son buenos
amantes, ya que no seducen ni conquistan, sino que compran y obligan: despojan.
Para el avaro, lo mismo que para el libidinoso, poseer es destruir: “Nadie más
que yo podrá gozar de esto”, así va su canto.
El avaro, lo más que teme es la pérdida de aquello que
posee y del poder sobre aquello que tiene. El avaro es un tirano, pues teme a
la libertad. Éste es el dios que no juega a los dados, incluso en la apuesta de
un nuevo proyecto para ensanchar sus arcas, prevé las más posibles situaciones,
a fin de recuperarse pronto. Pero el tirano, como todo lo humano, está a merced
del cambio. Imagino que antes de la comuna de París era muy fácil justificar la
tiranía, pero después de los movimientos social-demócratas de la segunda mitad
del s. XIX, la situación se volvió incómoda para estos personajes, -que hay que
decirlo, también tienen su ego.
Los movimientos sociales, que pugnaban por un trato más
igualitario, así como por una unificación de las naciones a fin de que la
autonomía fuera sustento de las leyes y no las monarquías extranjeras o locales
que tenían largo tiempo gobernando, obligaron a los tiranos a mutar. Mentes
maquiavélicas, maquinaron con hambre su siguiente golpe. Durante algunas
décadas permitieron que la libertad, la autonomía y las instituciones
gubernamentales elegidas por sufragio efectivo, crecieran, pues era muy costoso
financiar guerras. Además, el verdadero poder estaba ya en la
industrialización. Los países pobres que se liberaron de algún yugo, pronto se
vieron frente a un mundo que los coaccionaba a entrar al juego del consumo y la
demanda. Si querían construir su nación, debían invertir, ¿cómo invertir sin capital?
Fácil, levantaron la voz los burgueses, vendan sus materias primas, permitan
que el mercado mundial entre hasta sus pueblos, en otras palabras, “déjense
explotar”. El mundo no volvió a ser el mismo. Cuando las monarquías reinaban,
las regiones súbditas, tenías el amparo de un rey. Con la democracia el
proyecto falló, no por el ideal, sino por la situación, pues se creyó que las
instituciones representativas podrían asumir la tarea de unificar y proteger a
los ciudadanos. No contaban con la trampa a que los condujeron, les dieron
libertad para explotarlos. Una vez explotados, las langostas capitalistas se
iban dejando el problema en manos del gobierno. “Nosotros controlamos el
mercado, y ustedes son libres de venderse”.
La monarquía ofrecía la relación entre siervo y señor; la
democracia sueña con que los ciudadanos sean hermanos; y el liberalismo
económico nos convirtió en presas fáciles de los avaros. Los Fords y
Rockefellers hicieron todo lo posible por despojar al hombre del sentimiento de
comunidad fraterna, al tiempo que obsesionaron a la humanidad con la tentación
del pan (progreso). El avaro ama mal al
hombre, pues quiere que su fustiga sea el hambre y no el amor o la amistad: el
avaro, ya se sabe, quiere consumir, no compartir.
Javel